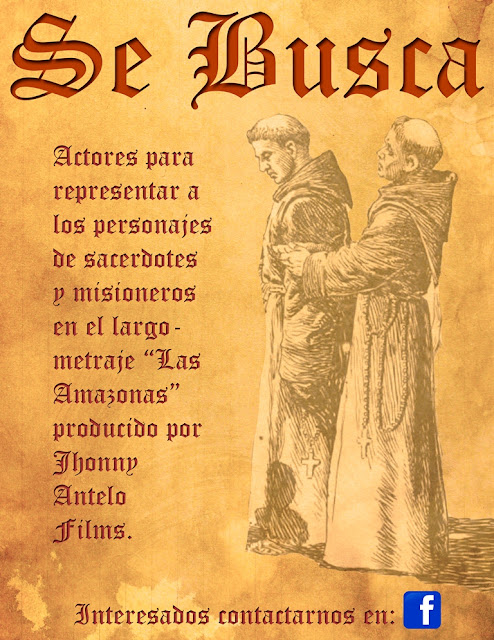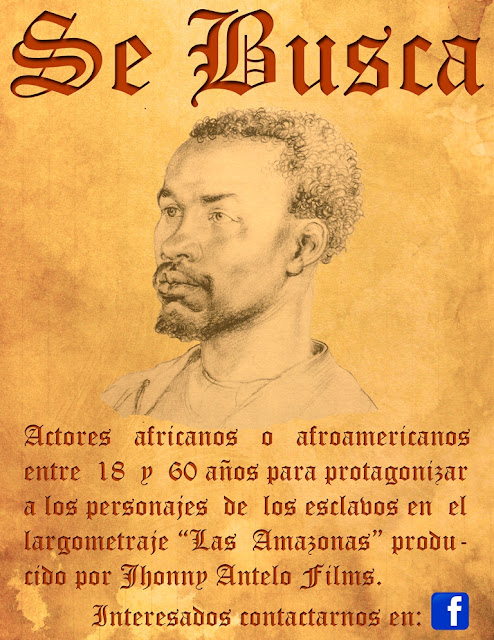Cientos de culturas poblaban el continente en la región amazónica.
En términos culturales, la diversidad de la región amazónica es sorprendente.
 |
| Afiche de búsqueda de actores para representar a los indígenas originarios. |
Comprender las
dimensiones que se atribuyen al río Amazonas y su cuenca implica el uso de
escalas que retan a la imaginación.
Por ejemplo, que una isla de aluvión
(Marajó) situada en el delta del río sea de tamaño similar al de Suiza; que su
red de tributarios incluya unos mil cien cursos de agua, algunos de los cuales son
grandes ríos mundiales por derecho propio, y que, al menos uno, el Madeira. en una comparación que no es exhaustiva, con sus 3.350 kilómetros de longitud, sea más
largo que cualquier río de Europa con excepción del Volga. Unos quince
tributarios del Amazonas tienen mucho más de 1500 kilómetros de largo cada uno.
Los más importantes en el lado norte son: Napo, Putumayo, Japurá y Negro; en el
lado sur: Huallaga, Ucayali, Madeira, Tapajós, Xingú y Tocantins.
O por ejemplo,
que se diga que la cuenca del Amazonas con 7.050.000 kilómetros cuadrados, aporta 20 por ciento del oxígeno del planeta y alberga a una cuarta
parte de las especies vegetales y animales clasificadas científicamente; o,
todavía de manera más increíble, que se le reconozcan 14 mil kilómetros de red
fluvial, pero que en embarcaciones de poco calado o canoas sea posible
atravesar unos cincuenta y cinco mil.
El Amazonas es
sin duda el río más caudaloso del planeta –transporta más agua que el
Mississippi, el Nilo y el Yangtsé juntos, con un promedio anual de 230.000
metros cúbicos por segundo, que se eleva a 300.000 o más metros cúbicos por
segundo durante la temporada de lluvias. De este modo, el río aporta la quinta
parte de toda el agua dulce que desemboca en los océanos de la Tierra.
¿Dónde situar el
nacimiento del Amazonas si los escurrimientos de los Andes cubren una gran
región? Las fuentes del Napo (uno de sus tributarios) están más o menos cerca
de Quito; las del Ucayali (otro), de Lima; y las del Madeira, de La Paz.
La mayor distancia entre una fuente y la boca del Amazonas en el mar es de
6800 kilómetros, ubicando esa fuente en el nevado de Mismi, un pico andino del
sur de Perú, cerca de Arequipa, que se eleva a 5672 metros sobre el nivel del
mar. De ahí, un
manantial y una laguna alimentan a un riachuelo que más adelante se convertirá
en el Apurímac (“el que ruge”, en lengua quechua), corriente que con la
aportación de otros cursos forma el Ucayali, el cual, una vez unido al Marañón
en las cercanías de Iquitos, se llama ya río Amazonas.
Hacia finales del siglo XX, se hablaban en los
territorios de su cuenca unas trescientas lenguas, clasificadas en cerca de una
veintena de familias lingüísticas diferentes, cuya separación se remonta al
menos a un par de milenios.
Muy probablemente, esta gran diversificación lingüística se
explica por el hecho de que, con excepción de las tierras altas del curso
superior del río donde dominaron los incas en los siglos XV y XVI, en toda la
región amazónica no existieron sociedades estatales cuyo poder y duración
hubieran alcanzado a ser factores para la homogenización cultural y
lingüística.
Las grandes familias lingüísticas representadas en la cuenca
amazónica son:
Tupí-guaraní, actualmente la más extendida en la región, es
posible que la expansión de varias de estas lenguas en la Amazonia haya
sucedido en épocas más o menos recientes.
Ye o gê, con 13 lenguas, seis de las cuales se consideran
extintas; se ubican en la parte central y meridional de la cuenca.
Caribe, lenguas provenientes de Venezuela que se extendieron
por la parte septentrional de la Amazonia, aunque también hay miembros de esta
familia en sus zonas centrales.
Arawak, una familia muy extendida en el norte de Sudamérica
y en las islas del Caribe y las Antillas.
Pano-tacana, en la Amazonia suroccidental.
Tucana, en el curso alto del Amazonas y del alto Vaupés.
Quechua y aymara, en los contrafuertes orientales de la
cordillera andina.
Hay cientos de pueblos y culturas indígenas originarias, entre estos se pueden contar a los:
achuar, a’i-cofan, aikaná, ajuru, akuntsú,
amanayé, amarakaeri, amawáka, amondawa, amuesha, anambé, andoa, aparai, apiaká, apinaye, apuronâ, arabela, arahona, arapáso,
arara, arawak, arawak maipuren, araweté, arikapu, ariken, arikosé, aripuaná, aruá, ashaninka, assurini,
atikum, ava-canoeiro, awá, awajun o aguaruna, aweti, aymara, ayoreo, bakairi, banavá-jafí, baniwa, barasona, baré, baure, bocotudo, bora - witoto, bororo, cabiñari, cacataibo, candoshi, canichana, capanawa - nuquecaibo, cashibo, cashinawa, cavineño, cayubaba, chacobo, chachi, chamicuro, chayahuita, chiman, chiquitano, cinta larga, cocal, cocama, culina, deni, desana, diahoi, enawené-nawê, epera, esse' ejja, fulni-ô, guajá, guajajara, guarani, guarany-kaiwá o nhandéwa, guaraní-mbyá, guarasugwe, guarayo, guató, galibi,
galibi-marworno, gavião, guahibo, hahaintsú, harakmbut, himarima, hixkaryana, huaorani, huambisa, huitoto, ikpeng, ingaricô, iquito, irantxe, issé, itonama, jabuti, jamamadi, jaminawa, jarawara, javae, jebero - shiwilu, jenipapo,
jeripancó, jíbaro, jihaui, joaquiniano, juma, juriti, juruna, ka’apor, kadiwéu, kaingang, kaixana,
kaimbé, kalabassa, kalapalo, kalibi, kalina, kamayurá, kamba, kambeba, kambiwá,
kanamanti, kanamari, kanela, kanindé, kanoê, kantaruré, kapinawá, karafawyána,
karaja, karapana, karipuna, kariri, kariri-wucuru, kariri-xocó, karitiana,
karo, katawixi, katitaulú, katukina, katwená, kawapana, kaxarari, kaxinawá, kaxixó,
kaxuyana, kayabi, kayapó, kayuisna, kiriri, kiriri-barra, kisedje, kobema,
koiala, kitchwa, kokama, korubo, kubeo, kujubim, kukama - kukamiria, kulina, kuikuro, kurripaco, kinikinawa, kraho,
kreen-akarôre, krenak, krikati, kwaza, leco, macuxi, mai juna, maku, makuna, makuráp, makuxi,
manairisu, mapidiam, manxinéri o machineri, marimam, marubo, matapi, matipu, matis, matses, matsiguenga, mawaiâna, mawé, mayoruna, maxakali, maxineri, mehináko, mekén, metuktire,
miguelem, miranha, miriti, more, moseten, movima, moxos, muinane, munduruku, mura, mutum, mynky, nafukuá, nambikwara,
naravute, nawa, nomatsiguenga, nukuni, ocaina, ofaié, orejon, orowin, pacahuara, paiter, pakaanova palikur, panará, pano, pankararú, parakanã, pareci, parintintin, patamona, pataxó, pataxó hã hã hãe,
paumari, paumelenho, peba - yagua, pirahâ, pira-tapúya, piaroa, piro, pitaguari, potiguara, poyanawa, quichua, reyesano, rikbaktsa, sakirabiap, saturé-mawé, secoya, shanenawa, sharanawa, shimaco, shipibo - conibo, shiwiar, shuar, siona, siriono, suriána, suruí, suyá, suruí,
tabajara, tacana, tapayuna, tapeba, tapiete, tapirapé, tapuya, tariána, taurepang, tembé,
tenharin, terena, tikuna, timbira-gavião, tingui-botó, tiriyó, torá, toromonas, tucano, tukúna,
tupari, tupi guaraní, tupinambá, tupiniquim, turiwara, tuxá, tuyúca, tremembé, trumai, truká, tsa’chila, umutina, urarina, uru eu wau wau, urupá, waiãpi, waimiri-atroari, waiwái, wampis jibaro, wapixana
wanana, warekena, wassú, wuaura, wayampi, wayána-apalai, yamamadi, yaminahua, yanomami, yagua o yawa, yawalapiti, yawanáwa, ye’kuana o yucuna, yuqui, yuracare, xakriabá, xavante, xerente, xeréu, xeta,
xipaya, xiquitano, xocó, xokleng, xucuru, zápara, zaparo, zo’e, zoró y zuruahâ.
Una cuarta parte de los pueblos indígenas del amazonas está en una
situación extremadamente frágil y vulnerable, con grandes posibilidades de
extinción en un futuro no muy lejano.
La población indígena amazónica se estima sumaba entre cinco y seis millones en el siglo XVI. Esta se empezó a reducir paulatinamente tras el arribo de los europeos. La guerra, la esclavización y el desplazamiento de muchos grupos tribales, así como las epidemias de enfermedades antes desconocidas, provocaron que, para principios del siglo XXI, se considerara que la población indígena apenas alcanzaba medio millón de personas.
Hay evidencias de algunas
decenas de pueblos aislados, aunque existen
discrepancias sobre si son en realidad pueblos o grupos de pueblos que han
huido de rancheros y madereros. Se considera que
algunos de estos grupos son sobrevivientes de ataques a sus
aldeas y que se internaron en partes impenetrables de la selva huyendo en diferentes épocas desde el siglo XVI hasta el día de hoy.
También se pueden encontrar sociedades indígenas sobre las cuales
se tiene poca o ninguna información y que evitan mantener contactos regulares
“y pacíficos” con la civilización actual, mantienen su lengua, costumbres y
modos de producción muy poco alterados y que, desde cierto punto de vista, se
consideran anacrónicos exponentes de “culturas primitivas”. Entre ellos se
cuentan: los assurinis de las selvas del río Xingú, los cashibos del valle de
Pachitea, los huambizos y aguarunas del alto río Marañón, los nhambiquaras del
Mato Grosso y algunos otros pocos.